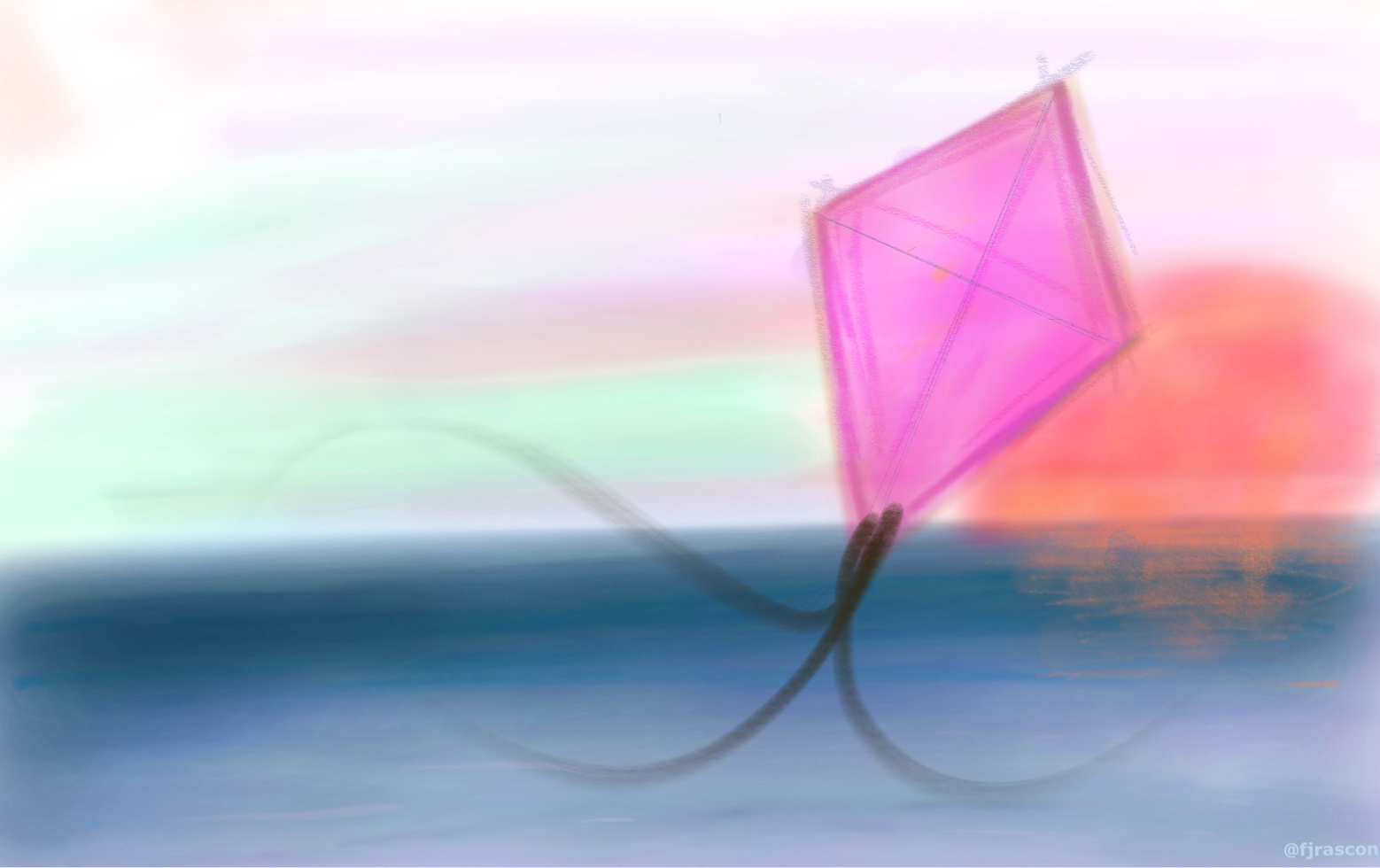Estabas en la cama, despertando cada día de un sueño profundo y hablando, a tu manera, con la nebulosa de gestos y sonidos que a duras penas escapaban de la parálisis que te amarraba. Tu cerebro era un campo de batalla con demasiados vacíos que la enfermedad dejaba a cada mordisco. Pero seguías. Estabas presente. Para todos.
Tu padre aparecía cada mañana. Te cogía los brazos y las piernas dormidas y los estrujaba con sus manos, que querían ser tu voluntad. Los movía, los doblaba y los retorcía con la misma medida de firmeza que de suavidad. Contaba los milímetros de mejora en cada gesto. Le gustaba hacerlo, se le notaba. Casi tan cansado como tú, pero satisfecho y orgulloso de su trabajo verdadero, que era este, y no al que se dedicaba al salir del hospital.
Todos asentíamos, instalados en la prudencia, una vieja aliada que tenemos los médicos y que nos enseña que la vida, a veces, es predecible. No queríamos robarle sus triunfos en esa diminuta parcela de esperanza a la que cualquier padre se anclaría sin dudarlo. No sería justo. Pero tampoco podíamos alimentarla. Un equilibrio muy difícil.
Pasaron muchos días. Largos, pesados, casi calcados. Y todo igual. Hasta que una madrugada ya no despertabas a las llamadas, ni hacías las mismas muecas, ni abrías los ojos para vernos, ni respirabas tranquilo. Tu cuerpo se arqueaba y las manos, giradas hacia dentro, nos mandaban un mensaje codificado pero muy claro y rotundo.
Corrimos a la sala de rayos a ver qué pasaba en tu cabeza. No había duda. En este caso, el blanco que ocupaba casi toda la pantalla era, en realidad, el rojo vivo de la sangre que sin control alguno se te escapaba. Te ibas. Y no podíamos hacer nada.
Recuerdo a tus padres sentados en la sala de reuniones delante de mí. Empecé a hablar, intentando explicar lo que pasaba, suavizando el lenguaje y preparado para recoger los pedazos de dos personas que se iban a deshacer delante de mis ojos. Yo navegaba en círculos. Les enseñaba las imágenes para intentar que vieran la magnitud del problema, tratando de no hacer más daño del inevitable. Hablaba diciendo sin decir, apuntado sin definir, sin ver en qué momento iba a dejarles sin aliento.
Pero tu padre se adelantó. Estaba mirándome atento, sereno y escuchándome en silencio. Puso una sonrisa cerrada y me hizo un gesto con la mano, para que no siguiera hablando.
Callé.
-Doctor, ahórrese las explicaciones. Sé lo que me quiere decir, y sé que este momento iba a llegar.
Muy tranquilo me dijo que siempre supo lo que pasaría. Que en todos estos años trató de hacer lo que estuvo en sus manos para ayudarte, pero que ahora ya te ibas del todo, y sería muy egoísta por su parte tratar de retenerte a toda costa. Me contó, mientras era yo el que se desmoronaba, que era mejor que te fueras en paz y con tranquilidad. Y que estaba eternamente agradecido por todo lo que los médicos habían hecho por ti durante todos los años de tu vida.
Quise llorar. Recuerdo el calor de mi cara, la vista que temblaba por las lágrimas que se escapaban, la pesadez de mi alma. Después de aquello no era necesario decir nada más. Tampoco hubiera podido: no me salía la voz. En un momento, lo vi todo con claridad. Nunca se rindieron, cada uno a su manera. Tu padre te sostuvo en sus brazos a cada minuto y a cada segundo. Jamás te dejó caer. Pero tuvo la generosidad de permitir que volaras cuando llegó el momento. No perdió la guerra, porque la suya no era la de salvarte de lo que nadie te podía salvar. Su lucha era consigo mismo, la de llegar al final de cada día sabiendo que había hecho todo lo que estaba en sus manos. Todo. Y la ganó. Tu madre no decía nada. El silencio de una madre nunca es buena cosa, créeme. No era menor su dolor. Quizás tan intenso y amplio que ningún grito ni ningún llanto lo podrían abarcar.
Les dejé marchar para que te acompañaran. Después de un par de horas acabé mi turno y fui a tu habitación a despedirme. Seguía queriendo llorar y sin voz, inundado de emoción. Me fui del hospital y tardé en abrir la puerta del coche. Mi cuerpo todavía humeaba de la lección que la vida me acababa de tatuar, a quemarropa, en todo el centro del corazón.